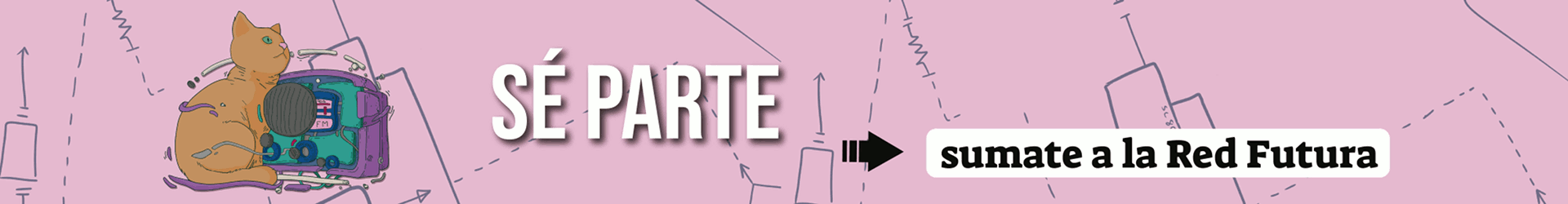por Antonio Belizón Reina
Félix y yo recorríamos aquella vivienda como si fuese nuestra, pero era una casa de muchos. El edificio, casi en el centro de la ciudad, clásico y antiguo aunque bien conservado, se convertía en una colmena bastante bien avenida, pero sin reina, con muchos súbditos y bastantes zánganos pululando entre las alcobas, los rellanos y la escalera.
A los ojos de nosotros dos, ojos de niños revoltosos y a veces molestos, las celdas de aquel panal se convertían en cuartuchos por donde dirigir nuestros juegos, sin darnos cuenta, que todas y cada una de aquellas habitaciones eran territorios inexplorados y mundos por descubrir.
Desde la azotea se abría un abismo hasta la parte inferior y por ella nos llegaban los efluvios del puchero hirviendo que manaba de la única cocina de la casa, sin embargo, sabíamos que aquel caldo caliente con olor a hierbabuena provenía de los dominios de doña Carmen, una gran cocinera y esperábamos cada martes para, al menos, aspirar su aroma.
En algunos atardeceres, casi anocheciendo y a oscuras, nos gustaba jugar al escondite y en un cuarto determinado, al que llamábamos, la cueva de los gritos silenciosos, nos echaban con cajas destempladas. Entendí más tarde, porqué Samuel corría semi desnudo detrás de nosotros, mientras que su novia se tapaba con una sábana. ¡Qué cosas!
En un rincón de la segunda planta se situaba estratégicamente el llamado cuarto de baño, yo creo que era un eufemismo; no había baño por ningún lado. Dominaba aquel cuchitril, una pila roñosa, con un grifo al que le costaba soltar agua y una taza de retrete mugrienta. A un lado, una papelera, casi siempre vacía, porque los papeles de periódicos adornaban el suelo de todos los colores. Allí vivían millones de bacterias que hacían las delicias de pulgas, chinches y otros parásitos hemípteros.
Decía Félix, que en la planta superior, antes de llegar al ático, donde vivía la familia de Andresito Fernández, el que siempre comía chocolate, había otro cuarto de baño, con una bañera, pero cerrado a cal y canto.
Lo mejor del día, para los moscardones como nosotros, llegaba antes de irnos a la cama. Don Paquito, el ebanista, nos enseñaba muñecos de maderas, vestidos con ropas de papel y nos representaba un teatrillo con las historias de Pinocho y del Gato con Botas. ¡Era genial!
Todos los finales de mes se acercaba por allí un señor que nosotros le decíamos, el tío del bigote; iba casa por casa, bueno, cuarto por cuarto y los inquilinos le pagaban un dinero. A Amparito le cobraba de otra forma.
Ahora, sentado en el porche de mi chalet, mirando al jardín, cierro los ojos durante un buen rato. Enseguida me llega la figura de Félix y sobre todo la de Puri, una chica que conocí cuando ya me atraían las del sexo contrario y de la cual me enamoré como un idiota.
Con ella me aventuré por otros agujeros de la colmena, tal vez ocultos para mí, en mis años de niño. Puri me hizo descubrir sensaciones nuevas.
Tengo que decir que, a pesar de todo, aquel fue mi primer hogar.