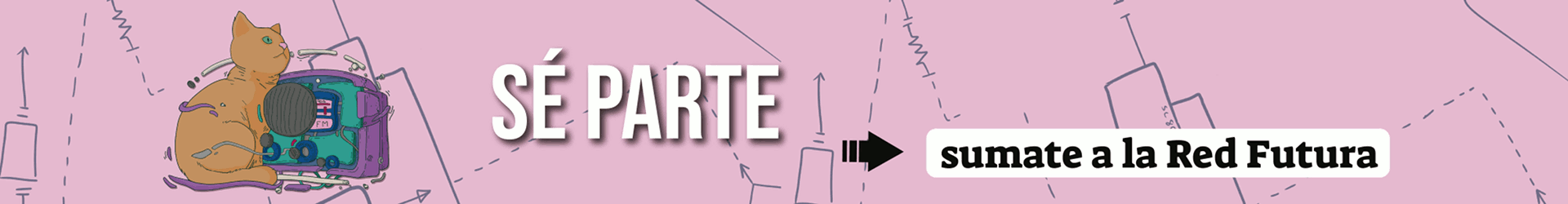Mbaraka, un libro clave que reconstruye su historia, su lenguaje y su futuro en la música del litoral.
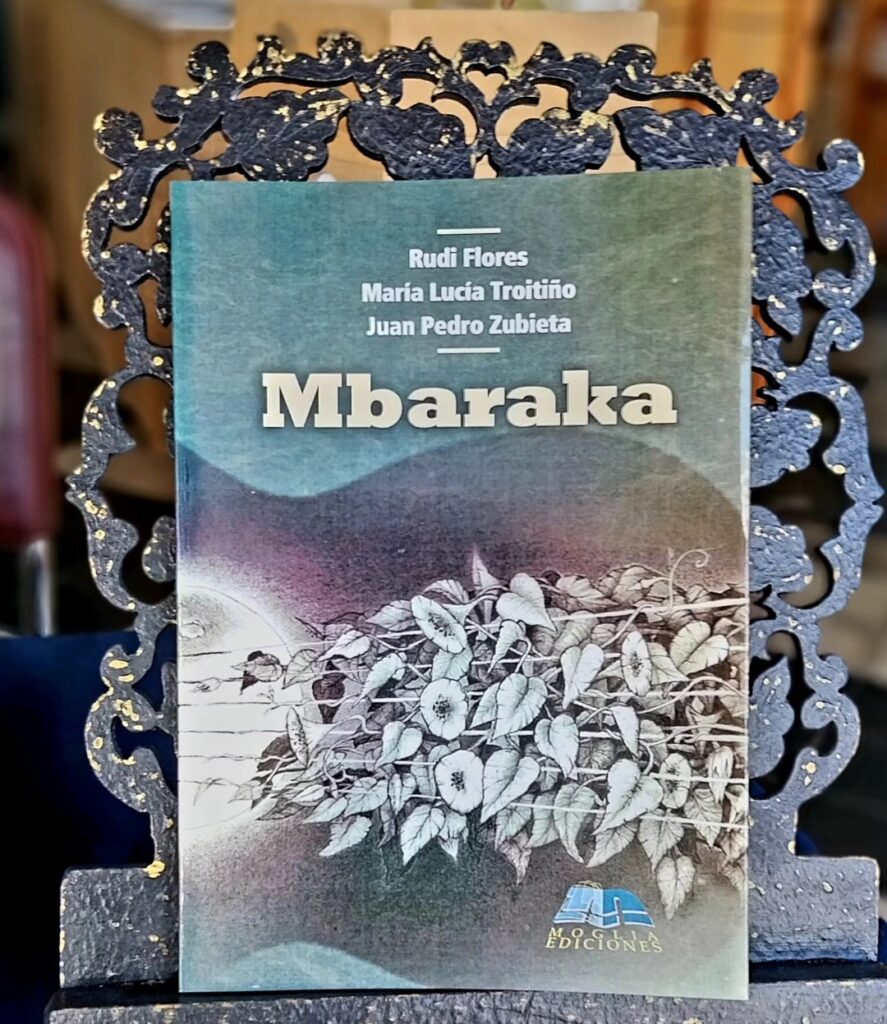
“Mbaraká” es mucho más es una hoja de ruta sonora que recupera el recorrido de la guitarra en el chamamé, desde sus primeras grabaciones hasta su despliegue actual. El libro, escrito por Rudi Flores, María Lucía Troitiño y Juan Pedro Zubieta, y editado por Moglia, surge de una investigación que enlaza memoria, experiencia y análisis musicológico en un territorio donde abundan los silencios documentales y se pierden los registros.
Presentado en la Fiesta Nacional del Chamamé y también en la Facultad de Artes de la UNLP, el trabajo marca un punto de inflexión en los estudios sobre la guitarra chamamecera. “Este libro busca llenar un espacio de estudio de la música de nuestro país que es muy amplio y muy variado culturalmente”, explicó Lucía Troitiño. “El chamamé es una de las músicas que forman parte de nuestra identidad, y tuvo muchísimo desarrollo en Buenos Aires”, sumó.
A lo largo de sus capítulos, el libro muestra cómo la guitarra, como instrumento acompañante y protagonista, fue moldeando la identidad del género mediante sus rasgueos, ritmos, giros armónicos y diálogos con el acordeón y el bandoneón. “Junto al fuelle siempre estuvo la guitarra haciendo la base, y de a poco se fue haciendo un lugar”, señaló a Cacodelphia.
El recorrido histórico comienza en 1931, con “Corrientes Poty” de Samuel Aguayo. “Esa grabación tiene una sonoridad muy cercana al tango, mezclada con música paraguaya, porque la orquesta estaba integrada por músicos reconocidos del ambiente tanguero. Ahí empieza a insinuarse el acompañamiento con guitarra”, relató Troitiño.
El segundo hito llega en 1936: “Ese año, el conjunto de Mauricio Valenzuela registra un formato tradicional clásico: guitarra, acordeón y bandoneón. Muchos historiadores consideran que ahí comienza a consolidarse la sonoridad identitaria del chamamé”. En ese proceso aparecen figuras fundamentales como Emilio Chamorro, Antonio Niz, Pocholo Airé, Esteban Gatti y Ramón Chávez. “Con Cocomarola y Antonio Niz se empieza a escuchar el acompañamiento más nítido de guitarra, como lo conocemos hoy”, aseguró.
Troitiño subrayó además el aporte migratorio: “Nuestro estudio busca reconocer la influencia de los músicos paraguayos que formaron parte de esa gran migración ocurrida en los años ’30 hacia la ciudad de Buenos Aires”. Por eso, la guitarrista paraguaya Berta Rojas participa con un prólogo: “Creemos que esa comunidad ha hecho un gran aporte”, destacó.
Con la ampliación del lenguaje del género, los fuelles también marcaron la evolución: “A partir del estilo de Cocomarola, Tarrago Ros, Isaco Abitbol, Ernesto Montiel, Roque González, son los que consolidan al chamamé como género”.
En paralelo, la guitarra fortaleció su rol: “Se van acumulando las maneras de acompañar y de ejecutar las rítmicas, se va ampliando el rol de la guitarra. No solo rasguea, sino que interviene, arpegia, hace la melodía principal, segundas voces al bandoneón, hay contrapunto, es decir, el instrumento, se nutre de otros recursos y sin duda tuvieron que ver los conjuntos señeros en ese desarrollo”.
Entre los guitarristas con lenguaje propio, Troitiño destacó dos nombres. “El que tiene un estilo guitarrístico fuertemente marcado es Mateo Villalba porque es quien más sostuvo en el tiempo esa búsqueda desde la guitarra y el chamamé interpretado exclusivamente a partir de ese instrumento sin fueye, ni contrabajo”. Sobre Rudi Flores, añadió: “Fue nuestra fuente primaria de información, porque él vivió todo este boom del desarrollo de la guitarra en el género y sintetiza en su guitarra otros géneros como el jazz, el tango y la música brasilera”.
Un libro que abre caminos
“Mbaraká” no busca establecer certezas cerradas. “El libro te lleva por el camino de la guitarra y va abriendo surcos, no pretendemos con este libro que la historia de este instrumento quede cerrada ni establecer verdades”, afirmó Troitiño. “Sirve para seguir buscando esos nombres a partir de esas grabaciones, con los discos que se mencionan y las anécdotas que hay detrás de las grabaciones”, dijo.
La autora también advierte sobre los límites de la investigación: “Si uno lee este libro creyendo que va encontrar los orígenes del chamamé está en problemas, porque no lo sabemos. Nos valemos de lo que hay, que son las grabaciones, que a nivel sonoro son problemáticas, porque se escuchan muy mal y por momentos no se distingue lo que hacen las guitarras. Además hay muchas grabaciones que se han perdido”.
El volumen ofrece un apéndice con audios disponibles en forma libre y entrevistas a referentes como Lucio Yanel, Ernesto Méndez, Nino Ramírez o los hermanos Dellamea. También incorpora textos de Berta Rojas y Mateo Villalba.
Troitiño insiste en una mirada abierta: “Estamos siempre como que queriéndonos volver muy fundamentalistas de algo y me parece que hay que ser más abiertos”. Y reivindica las búsquedas actuales: “Hoy hay cosas que no están buenas que se están haciendo con el chamamé, pero también trabajos que se están encarando con mucha seriedad y con responsabilidad y que son bienvenidos”.
Un género regional y global
El libro también discute los límites geográficos y simbólicos del chamamé: “Nosotros los correntinos nos auto atribuimos el origen del chamamé, y a mí personalmente no me gusta mucho eso, ya que en su conformación participaron santafesinos, chaqueños, entrerrianos, misioneros, paraguayos, brasileros”, sostuvo. “Hoy en día que el chamamé es Patrimonio de la Humanidad y se toca en Japón, en Canadá, en Francia, en Rusia es muy raro decir que pertenece a una pequeña porción del mundo como es Corrientes”.
Troitiño propone una mirada más amplia: “A mí me gusta hablar de músicas del litoral más que del chamamé, pero el chamamé es la música de la región guaranítica”. Incluye también al rasguido doble, el valseado, la chamarrita, el paso doble, la ranchera y la canción del litoral.
Con influencias cuyanas, migraciones de los años ’30, guitarrones, convivencias con otros géneros y expansión global, el libro plantea un territorio musical en movimiento. “Hoy esta música se toca en Japón, Canadá, Francia o Rusia. Es muy raro decir que pertenece solo a Corrientes”, resumió.
El cierre del trabajo sintetiza su espíritu: “Nos interesa discutir cómo se toca, cómo se aprende, cómo se puede transmitir algo que hasta ahora fue oral. Este libro no cierra historias: las pone en movimiento”.