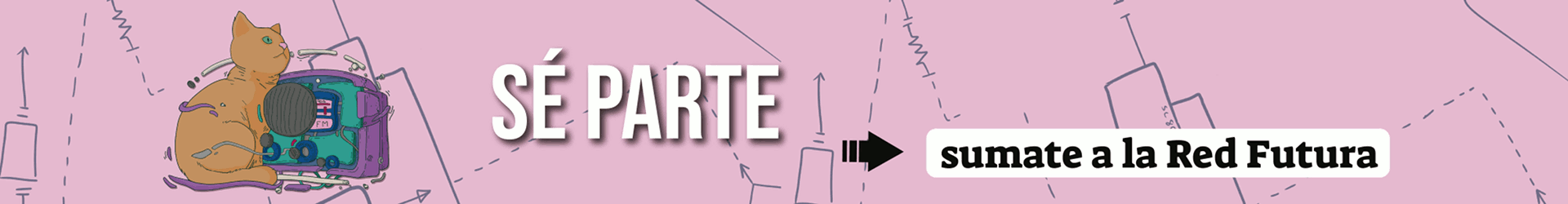por Consuelo Capdevila
Querida Ana:
La vida continúa, el calendario se renueva y pierde inevitablemente sus hojas, cambiando todo a mi alrededor y dentro mío, pero tú sigues permanente en mi recuerdo, perenne como las hojas del pino bajo el cual pasabas las tardes después del colegio. Y cómo olvidarte, si las memorias que compartimos dejaron marcas en cada rincón de mi existencia; si donde sea que vayas —en caso de que volvieras—podrías encontrarte de buscar con suficiente esmero. ¿Será que me recuerdas del mismo modo? Deseaba que supieras que nadie descubrió aún aquellos dibujos que hiciste escondida en el compartimiento secreto del armario divisorio que comunicaba el comedor con la que era tu habitación. Del tamaño de un cachorro, cabías en aquel comprimido espacio y pasabas horas enteras, encerrada en tu mundo imaginario, dibujando con crayones en tu propia cueva de Altamira, la cueva de Ana de cinco años, los que tenías cuando nos conocimos.
Ya no hay niños corriendo por estos pasillos, peleando como lo hacías con tu hermana Alejandra, a quien también extraño pero que no me demostraba el mismo afecto ni atención que tú, quizá porque era ya una adolescente enfadada con el mundo o porque carecía de tu curiosidad.
De cualquier forma, aquel dicho, «Las paredes escuchan», tiene bastante de cierto. Atestigüé en silencio cada momento de tu vida; te vi crecer hasta convertirte en la mujer que un día atravesó mi puerta para nunca más volver, pero agradezco que al menos te hayas marchado con lágrimas en los ojos, que te despidieras de mí de ese modo, recorriéndome con la mirada una última vez, observándote en los sitios que fueron escenario de tan felices momentos, impresos en la mayoría de las fotos que llevabas contigo.
Yo no necesito fotografías para recordarte, o a tus padres o hermana; siguen en mí, enraizados a mis cimientos, a pesar de que de a poco sus huellas se desvanecieran, de que el estudio de tu madre sea nuevamente la sala de estar o tu habitación la de huéspedes, que mi piso de Parquet haya sido reemplazado por baldosas grises o que ya no rechine tu hamaca en el jardín porque nadie la usa.
Si mi corazón es la cocina, arde en las llamas de la hornalla un profundo y sincero deseo: que lleves en mi sucesora una vida tan feliz como de la que fui testigo.
Siempre tuya, la casita de La Bernabé.