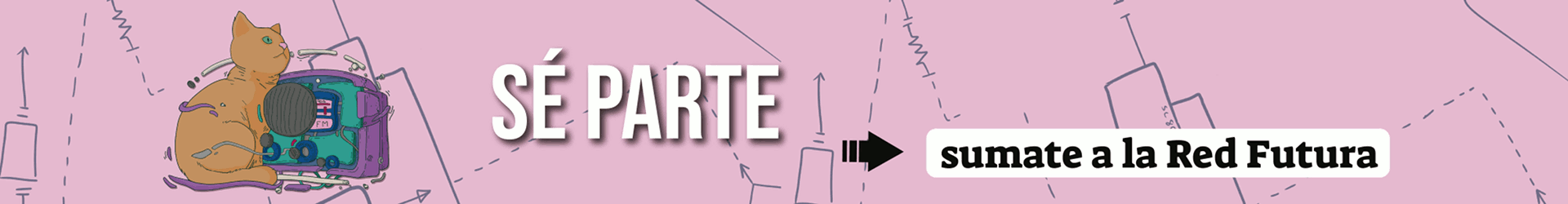por Maximiliano Sacristán
La melancolía, esa bilis negra metafísica, lo estaba carcomiendo. Vivía solo y lo obligaban a encerrarse. Pero no sentía pena, más bien extrañeza por aquellos días lentos y silenciosos. Cuando el tiempo se estira y no hay con qué llenarlo, buscamos el afuera: el suyo era un patiecito de baldosas rojas con macetones. Hasta allí llegaban el sol y los ruidos de la calle.
Como quien rastrea espíritus, había fatigado las demás habitaciones de la casa hasta dar con el galpón del fondo. Allí redescubrió pilas y más pilas de memorabilias empaquetadas. Y ese olor a humedad, a máquina del tiempo, que tanto le gustaba. Para distraerse se puso a revolver entre aquel abandono, y en un cofre de madera encontró su colección de autitos. Creía que habían terminado en la basura, o que su madre los había regalado. Sacó un cochecito al azar, era un Lancia amarillo. Lo observó un buen rato, sosteniéndolo en la palma de su mano. No sin un quejido se acuclilló para probarlo en el suelo polvoriento. Una onomatopeya cruzó por su frente: brrrrmmm. ¿Lo pensó o sus labios imitaron la cadencia de un motor? Tuvo una idea. Fue hasta su escritorio y rebuscó hasta encontrar una tiza. Salió al patio, se arrodilló y dibujó en las baldosas rojas un bello circuito. Le hizo chicanas, curvones y rectas donde la nostalgia pudiera correr libre.
Regresó al galpón y rescató el cofre. Comenzó a sacarlos, uno por uno, a la luz de la mañana. Les quitaba el polvo con su camisa y los encolumnaba junto a la línea de meta. Había patrulleros, remolcadores, fórmulas uno... Aunque somnolientos y despintados, los cochecitos titilaban como púlsares distantes. Y a pesar de su lumbalgia organizó una carrera. Gateando con torpeza, ensuciándose las manos y el pantalón, relatándose los incidentes para sí, el hombre jugó solo como aquel chico solitario que aún sobrevivía en él. Cónclave sin llave, fiesta para uno, por un rato volvió a ver la vida con la simplza de la infancia. Y el tiempo del encierro se le pasó volando.