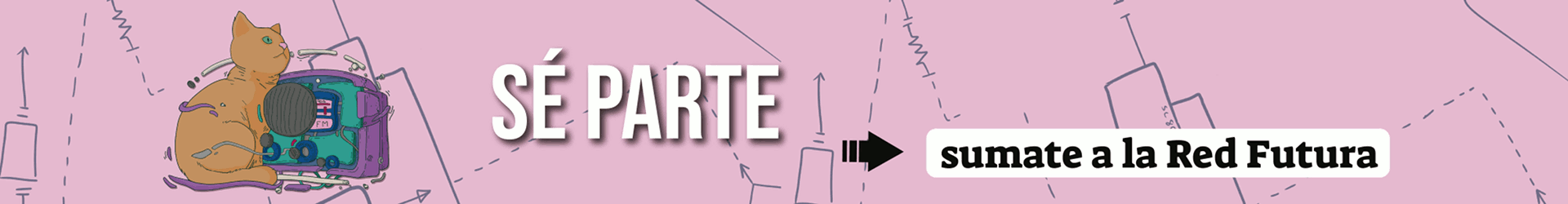A casi sesenta años de su nacimiento, el grupo chileno Inti-Illimani Histórico regresó a la Argentina con una gira que celebra la vigencia de su obra y su legado como emblema de la Nueva Canción Chilena. Entre la memoria y la esperanza, Horacio Durán repasa la historia del conjunto, su vínculo con Víctor Jara, el exilio tras el golpe de 1973 y la convicción de que la música sigue siendo un acto de belleza, resistencia y comunidad.

A casi sesenta años de su nacimiento, el legendario grupo chileno Inti-Illimani Histórico vuelve a recorrer la Argentina. El trío integrado por Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán. Se presentó este sábado 8 de noviembre en Guajira (La Plata), en el marco de una gira que celebra una historia marcada por la creación, el exilio y la esperanza. “No pensamos en volver al pasado, sino en traer desde ese pasado al futuro que es hoy”, dijo Horacio Durán, uno de sus fundadores. “Volver a la Argentina es encontrarse con un público muy especial, que mantiene un alto interés en este mundo musical que representa Inti Illimani Histórico. No es un público masivo, pero está profundamente concentrado en lo que somos nosotros”, agregó.
En 1967, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en Santiago de Chile comenzó a explorar las músicas ancestrales de los Andes y a entrelazarlas con los sonidos de la guitarra, el charango, la quena y la zampoña. Así nació Inti-Illimani —“Sol del Illimani”, en aimara—, con Horacio Durán entre sus fundadores, y poco después con la incorporación de Horacio Salinas y José Seves, figuras que se volverían centrales en la historia del conjunto.
Desde sus primeros pasos, el grupo se propuso algo más que una búsqueda estética: quería darle voz a un continente silenciado, tender puentes entre la tradición y las luchas sociales, entre la raíz indígena y la palabra popular. En plena efervescencia política y cultural, su música se convirtió en emblema del movimiento de la Nueva Canción Chilena.
Durán recuerda aquel tiempo como una corriente viva más que como una organización formal: “El movimiento no fue algo organizado, sino una corriente de creación que surgió naturalmente desde la necesidad de decir algo sobre la realidad que vivíamos. La aspiración de todo creador es que su obra siga teniendo sentido, y eso lo decide el público, que mantiene viva esa memoria”. Y añadió, al pensar en esa continuidad: “Claro que al momento de pensar la nueva canción chilena hay personas con nombres y apellidos y nosotros reconocemos en Chile a una creadora extraordinaria como fue Violeta Parra. Pero no fue un movimiento orgánico ni organizado, tuvimos una relación estrecha con todo ese mundo, con Víctor Jara, Patricio Mans, Rolando Alarcón, Quilapayún, el Grupo Congreso, que hoy continúa tocando. Lo importante es que uno debe hacer una relectura permanente para proponer aquello que es lo esencial. Con más de 50 años de trabajo, releer eso es exponer el misterio de la belleza”.
La Nueva Canción no fue solo un género musical, sino una forma de mirar la historia. “Lo menos que tendríamos que hacer los artistas es esperar que lo que uno hizo se siga haciendo igual a lo largo del tiempo; sería muy aburrido —reflexionó Durán—. Lo importante es que el movimiento artístico tenga una evolución y un cambio permanente. Fue muy importante lo que se hizo en los años ’50, ’60 y en tiempos de dictadura, pero luego muchos jóvenes siguieron haciendo a su modo y eso se llamó el ‘nuevo canto’. Ese movimiento con nuevas formas y expresiones ha dado cuenta de la capacidad creativa de los seres humanos”
Para Durán, la música no distingue fronteras ni géneros cuando se trata de explorar la condición humana. “Siempre en mi familia se dio una cercanía con la llamada música clásica europea, con los grandes artistas, y la verdad es que leyendo la vida de personajes como Schubert, Beethoven, Vivaldi o los del siglo XX, pasa lo mismo: el misterio de la creación en expresiones musicales altamente complejas, como la llamada música clásica, y si bien nuestros sonidos son más simples, tienen la complejidad del alma humana; contienen siempre una parte de ansia, de deseo, de amor y de todos los miles de sentimientos que habitan en un ser humano”, explicó el charanguista.
Esa búsqueda continúa hasta hoy, dijo el músico: “El movimiento de la canción en Chile, aunque no esté dicho, mantiene un espíritu continuo. Así como nosotros nos inspiramos en músicas ancestrales, no para copiarlas sino para recrearlas, las nuevas generaciones también lo harán a su manera. Todo movimiento artístico verdadero despierta alegrías y dolores, y eso es lo permanente: la recreación constante, la búsqueda infinita”.
Hoy, más de medio siglo después de su creación, Inti-Illimani Histórico continúa recorriendo escenarios con la misma fuerza poética y política que en sus comienzos. La formación actual mantiene intacto el espíritu del conjunto: el arte como acto de amor, resistencia y relectura de la historia.
“Yo y Horacio Salinas somos fundadores; José Seves entró un tiempo después. Llevamos nuestra historia de trabajo de modo que es muy curioso cómo entre los tres logramos mostrar el alma y el espíritu del conjunto. La formación en trío nos invita a pensar cómo nació la canción de Inti Illimani, una sonoridad más original. Es como un diseño sintetizado a través de trazos musicales y sonoros que resumen esta historia tan larga”, explicó Durán.
La gira por Argentina —que incluye funciones en Buenos Aires y La Plata— será una oportunidad para revivir canciones emblemáticas y rescatar joyas olvidadas de un repertorio que supera los cuarenta discos. “Seleccionar qué tocar en versión de trío no es fácil —admitió—. Es como un pintor que debe sintetizar un cuadro entero en unos pocos trazos. Pero esa síntesis también tiene su belleza”.
Para el músico, el sentido último de la música sigue siendo el mismo: “En el concierto hablamos poco y tocamos mucho, porque un sonido puede tener tanta o más profundidad que una frase hablada. La música hay que oírla” Y al pensar en el paso del tiempo, reflexionó: “En la vida, lo que uno hace es buscarse a sí mismo hacia afuera, y si eso que uno tiene adentro tiene relación o alguna importancia para otras personas, entonces su trabajo tendrá sentido. Por eso hay artistas que nunca dejan de lado lo que hacen: siguen hasta su último suspiro”.
A lo largo de su historia, Inti-Illimani ha atravesado gobiernos, exilios, separaciones y reencuentros. Sin embargo, lo que permanece es su búsqueda constante de belleza y sentido, esa convicción de que la música puede narrar lo que los pueblos callan y sostener lo que las dictaduras intentaron borrar.
“La memoria pertenece a millones de personas —dijo Durán—. Nosotros fuimos solo una expresión de ese anhelo colectivo de justicia, de amor y de belleza. Por eso cada vez que tocamos, es como si empezáramos de nuevo. En ese instante, vivimos más intensamente que nunca”.
Este sábado, cuando las cuerdas del charango y la guitarra resuenen en Guajira, La Plata será testigo de esa continuidad viva: una música que no envejece porque sigue diciendo lo esencial. Porque, como siempre, el sonido de Inti-Illimani es también el sonido de nuestra historia.
Víctor Jara: la coherencia como legado

En cada conversación sobre la Nueva Canción Chilena, un nombre emerge con reverencia: Víctor Jara. Actor, director teatral, cantautor y militante, Jara fue uno de los artistas más lúcidos y comprometidos de su tiempo, asesinado brutalmente pocos días después del golpe militar.
El 16 de septiembre de 1973, tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, Víctor Jara fue llevado al Estadio Chile —hoy rebautizado con su nombre— junto a miles de prisioneros políticos. Allí fue torturado y ejecutado por oficiales del Ejército chileno. Su cuerpo, con decenas de heridas de bala, apareció días después en un descampado de Santiago. Su asesinato se convirtió en símbolo del terror de la dictadura y en una herida abierta en la memoria del pueblo chileno.
“Víctor era una persona de una ética extraordinaria —recordó Horacio Durán—. Nos enseñó el rigor, la coherencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Cada nota, cada palabra debía ser lo más perfecta posible, no en un sentido técnico, sino ético. Su sencillez y su compromiso siguen siendo una lección para todos”.
El vínculo entre Inti-Illimani y Jara fue cercano y profundo. Compartieron escenarios, grabaciones y militancias. “En pocos años logró hacer una labor portentosa. Nosotros trabajamos mucho con él y compartíamos una militancia política en torno al gobierno de Allende”, recordó el charanguista.
La relación entre ambos se fortaleció a fines de los años sesenta, cuando Jara todavía oscilaba entre el teatro y la música. “La formación de Víctor fue en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde llegó a ser uno de los directores más importantes de la década del 60. Trabajamos mucho con él desde fines de esa década, en tiempos en que aún dudaba entre seguir haciendo teatro o dedicarse exclusivamente a la canción. Finalmente se decidió por la música, que era el espacio donde podía expresar todo lo que sentía y pensaba”, contó Durán.
El músico lo describió como alguien profundamente atento al mundo que lo rodeaba: “Víctor era una persona que observaba mucho lo que había en su entorno, a las personas, los hechos que sucedían, y tenía una enorme capacidad de compenetrarse con las emociones, los pensamientos y las luchas de los grupos sociales. Él mismo era de origen campesino y pobre, del sur de Chile, y mantuvo siempre ese espíritu”.
Esa coherencia entre pensamiento, acción y arte es, para Durán, el legado más poderoso del artista: “Su consecuencia, su espíritu, su manera de ver y hacer en este mundo. Esa ética de comportamiento que unía lo que uno piensa, lo que uno ama y lo que uno hace. Ojalá más gente tuviera esa coherencia”.
Las canciones de Jara, dijo, siguen hablando por sí solas, atravesando generaciones y geografías. “Ese es el legado de Víctor”, resumió Durán.
De Allende al presente: medio siglo de lucha, música y esperanza

El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumía la presidencia de Chile. El médico socialista de 62 años había derrotado en las urnas al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, y a Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. Comenzaba así el gobierno de la Unidad Popular y el proyecto de la llamada “vía chilena al socialismo”. Cincuenta y cinco años después, aquel momento sigue siendo recordado como uno de los hitos más luminosos y, a la vez, más trágicos de la historia del país.
“Trato de rescatar, más allá del dolor y del drama, la inmensa felicidad que yo sentí frente a millones de personas en nuestro país: una victoria largamente buscada. No digo que el gobierno de Allende haya sido el mejor de todos —para mí fue un gran gobierno—, pero el pueblo de Chile, y menos Salvador Allende, no merecían haber sido asesinados en función de intereses económicos”, recordó Horacio Durán, uno de los fundadores de Inti-Illimani.
El músico evoca aquellos años con una mezcla de emoción y melancolía: “Lo recuerdo como un período en el cual tuvimos la suerte de vivir y participar a través de nuestras canciones”.
Para Durán, la música fue siempre más que un oficio: “La música es un hecho más, la memoria es algo que pertenece a millones de personas. Nosotros fuimos una expresión de millones que pensábamos en la búsqueda de mayor justicia social, de mayor amor y belleza a través de la música”.
Esa búsqueda se tradujo en un sonido que trascendió su tiempo. “Uno puede escuchar un sonido misterioso que viene de siglos, el sonido de una quena antigua o de un charango. Toda la sonoridad que nuestro conjunto propuso y releyó tiene un contenido que no es del momento, no es de un instante: cada sonido, a través de las canciones, jugó un rol junto a millones de personas y sigue teniendo sentido”, reflexionó.
“Por eso, cada vez que tocamos es como si empezáramos de nuevo. En realidad, el momento en que uno hace música es el instante más profundo y perfecto que puede lograr. Ese es el significado que tiene para nosotros la música: el momento en que la tocamos es cuando estamos viviendo más intensamente. No son ni más ni menos que sonidos organizados buscando la mejor belleza que podemos crear”, explicó Durán.
El sueño de la Unidad Popular fue brutalmente interrumpido. El 11 de septiembre de 1973, mientras Inti-Illimani se encontraba de gira en Europa, el general Augusto Pinochet encabezó el golpe militar que derrocó a Allende. El Palacio de La Moneda fue bombardeado, el presidente murió resistiendo, y Chile ingresó en una larga noche de represión, censura y persecución.
A los músicos del grupo se les prohibió regresar al país. El exilio se transformó en destino forzado. Se instalaron primero en el pequeño pueblo de Genzano, cerca de Roma, y luego en la capital italiana, donde residieron durante quince años. Desde allí, Inti-Illimani siguió componiendo, grabando y llevando su mensaje por el mundo. Su música —cruzada por la nostalgia, la memoria y la esperanza— se convirtió en una forma de mantener vivo al país que no podían pisar.
“Lo recuerdo como un período de dolor, pero también de profunda creatividad —dijo Durán—. Resistir a través del tiempo tantas cosas no deja de ser curioso y notable, pero tiene que ver con el amor por lo que uno hace. La música fue y sigue siendo una fuente de vida”.
En 1988, tras el plebiscito que le cerró a Pinochet la posibilidad de continuar en el poder, el grupo finalmente regresó a Chile. Inti-Illimani fue parte activa de la campaña del “No a Pinochet”, una de las expresiones culturales más potentes de la recuperación democrática del país.
Con la perspectiva de las décadas, Durán reflexionó también sobre el presente: “Hoy hay una regresión hacia lo estrictamente individual, y lo que nosotros vivimos —y mucha gente sigue viviendo— es el ser humano gregario, el que se junta y comparte intereses que no son personales o egoístas, sino comunes”.
Y añadió: “A través de la historia, este tipo de lucha siempre ha existido. Hay quienes solo buscan el beneficio personal, sin importarles el resto, pero también hay grandes movimientos de seres humanos que claman por un interés común, que no buscan quitarle al otro para enriquecerse, ni en lo material ni en lo espiritual”.
Finalmente, el músico vinculó esa reflexión con los desafíos de la época actual: “La revolución tecnológica hace que el ser humano esté cada vez más aislado del resto. También se instala la idea de que a través del éxito personal puede avanzar el mundo, y yo creo que no es así. El éxito de mucha gente es lo que puede hacer avanzar a la sociedad humana, y eso es lo que se está perdiendo en esta sociedad hípertecnológica”.