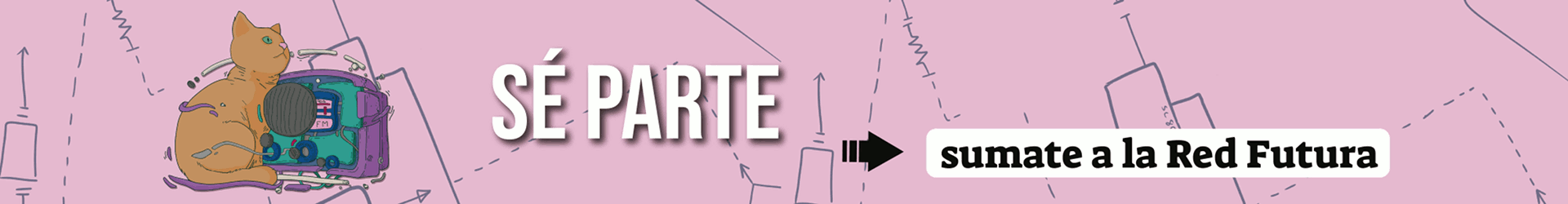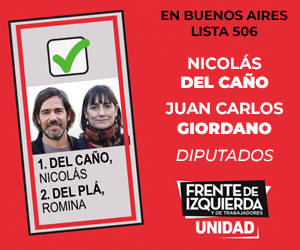Juegos interculturales como estrategia educativa y construcción colectiva de conocimiento.

Marcela Lucas, profesora en Ciencias del lenguaje y especialista en Educación Intercultural, relató en De pueblos y caminantes su experiencia incorporando juegos de pueblos originarios y otros creados con el equipo de la Cátedra Abierta Intercultural para aprender jugando, conociendo culturas y cosmovisiones y especialmente para pensar en comunidad construyendo alternativas colectivas. Además, detalló algunas de las experiencias que se presentarán el próximo sábado 18 de octubre en el “14° Encuentro de Voces y Experiencias desde y hacia la Interculturalidad” que tendrá lugar en el C. R. de la Universidad Nacional de Luján en la localidad de San Miguel (Buenos Aires).
La C.A.I. es un colectivo itinerante, autogestionado, con más de veinte años de trayectoria, está integrado por educadores comunitarios, de pueblos originarios, docentes graduados, estudiantes, instituciones, grupos y personas independientes, el grupo ALFAR, la Wak’a, espacio de pueblos originarios del Pque. Avellaneda (CABA), el ISFD 105 de Ciudad Evita (La Matanza) y la Universidad Nacional de Luján.
La educadora relató cómo recopilaron algunos de los juegos que integran el proyecto ‘Juegos interculturales como herramientas pedagógicas y construcción colectiva de conocimiento’ que presentará en equipo junto a otras veinte experiencias. “Por ejemplo, para juegos del pueblo qom (toba) nos ayudó Clemente López de la comunidad de Derqui, en Pilar. Para ‘El zorro y las ovejas’, un juego aymara, fue Efraín Condori, que es también integrante de la C.A.I. Es muy interesante ver lo que pasa cuando ese juego se vivencia" , explicó Marcela. “Este es un juego que se juega con un tablero originalmente, pero jugamos también sin tablero, o sea, se juega de a dos personas y nosotros lo que hacemos es jugarlo con fichas vivientes. Entonces, es un juego donde participan un zorro y doce ovejas y los y las estudiantes se ponen en un rol y avanzan en un tablero que pintamos en el piso para llegar a la cueva y no ser atrapadas las ovejas por el zorro. Es un juego de estrategia que en el que cuando lo jugamos así, los estudiantes experimentan que si no se mueven juntos el zorro los come. Que es un poco lo que nos pasa en la comunidad. O sea, el juego nos hace pensar en cómo caminar juntos y cómo caminar juntos en los juegos tradicionales que aparecen en el proyecto y están en un libro que publicamos recientemente", repasó.
La docente también compartió otros juegos que han ido construyendo desde hace ya muchos años que iniciara junto a Marta Tomé y con María José Vazquez, los cuales fueron reformulando en el experienciar con distintos grupos escolares, como por ejemplo“…una lotería de palabras que el español toma del guaraní y del aymara; un memorando multilingüe incorpora lenguas que se hablan en la provincia de Buenos Aires…y ahora lo hemos extendido a la lengua del pueblo Mapuche y a la lengua qom; así continuó detallando otros juegos interculturales que han ido creando. Marcela Lucas se refirió centralmente al sentido que estos juegos tienen en la cosmovisión y en la cultura de cada pueblo.



Relataba Marcela que desde la C.A.I. se intenta llegar a distintos espacios educativos, y también a la formación docente: “Es llegar y poder construir cosas con ellos, ¿no? Por ejemplo, una vez jugando en una escuela los chicos empezaron a contar situaciones que se han dado entre países en torno a las fronteras, por ejemplo, uno de los niños contó que Bolivia antes tenía salida al mar y la perdió con Chile, un conocimiento que la maestra no tenía y que dudó, que después fue e investigó. Otro nos contó por qué se celebra el Día de la Madre para el pueblo boliviano… Y así bueno, si uno se abre la escucha, aprenden los estudiantes, y aprendemos nosotros también, Y el conocimiento, se despierta y se comparte en esas situaciones de interacción. En torno a eso surgen otras conversaciones y, por ejemplo, una niña que decía que le costaba menos leer en guaraní que leer en castellano”.
La experiencia que presentará junto con el equipo de la C.A.I. en el Encuentro, se apoya en dos ejes claves: ser una herramienta pedagógica y a la vez producción de conocimiento. “A través de los juegos, las lenguas originarias empiezan a también a ingresar en las aulas . . . La educación intercultural tiene que ver con poder co-construir conocimientos con los niños,o los adolescentes o los adultos, pero con sus comunidades de pertenencia ¿no?, con lo que ellos traen, revisar un poco esas prácticas lingüísticas que se basan siempre en lo que el otro no sabe. No, acá es dialogar con lo que el otro sabe y hacer crecer eso que él sabe y lo que uno sabe – enfatizaba Marcela- lo que todos sabemos. O sea, tratar de no reproducir esas desigualdades que se dan en la sociedad en el aula, para ir transformando. Nosotros también, en ese sentir con el otro como igual, como diferente, pero como igual al mismo tiempo”.
Durante la charla, la educadora Marcela Lucas se refirió brevemente a su origen y formación en Ciudad Evita, partido de La Matanza, sobre su entorno social y cultural, de cómo fue construyendo su camino como docente interesada en la vitalidad de lenguas originarias entre sus estudiantes. “Empiezo a observar que en los escritos de muchos estudiantes, había algunas constantes que después estudiando eh resultaron ser variaciones del castellano en convivencia fundamentalmente con el guaraní en ese momento… y ahí empecé a trabajar, me di cuenta que aquellos alumnos que aceptaban esa convivencia con el guaraní usaban mucho mejor el castellano estándar, el castellano que pide a la escuela que aquellos que lo negaban. Entonces, empecé a hacer proyectos que revalorizaran esta convivencia de lenguas”, contó.
Sobre la pregunta de cómo tendríamos que pensar la interculturalidad desde un posicionamiento crítico, Marcela respondió reflexionando que “una interculturalidad crítica que pone es una construcción que se va haciendo. Por empezar no es algo que está dado, se hace en el diálogo con él con los otros y que no replica las asimetrías de la sociedad que no replique, digamos, que visibiliza también las relaciones de poder que nos atraviesan, que nos atraviesan cuando usamos el lenguaje, que nos atraviesan en nuestras prácticas culturales, ¿no? Construir un nuevo conocimiento, o sea, que vaya mucho más allá del respeto. Donde todos seamos parte. Pero donde también las experiencias nos transformen individual y colectivamente. Y vayan transformando en algún momento a nuestra sociedad que están desigual, que están eh y ahora mismo en estas épocas donde eh se agudizan discursos raciales donde se vuelve a a a conceptualizar el 12 de octubre como un el día de la raza …. parece inverosímil.”
En este link se encuentran disponibles los libros “Juegos y actividades para el diálogo intercultural", y “DECIRES, en lenguas originarias’, una recopilación de poemas y canciones en diez lenguas, entre otros materiales producidos por la Cátedra Abierta intercultural