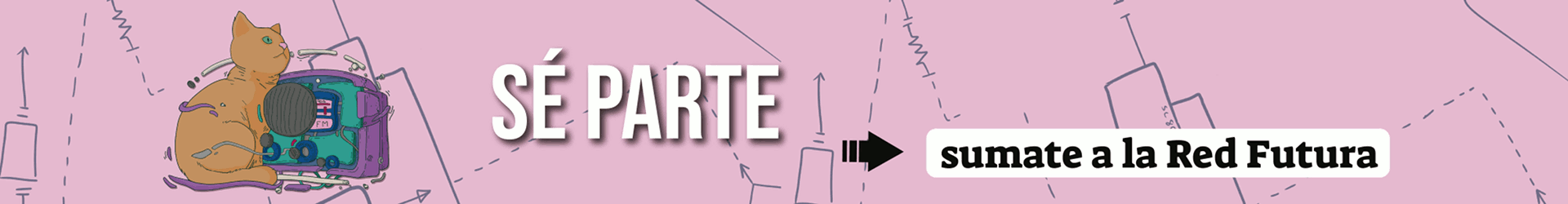por Alexandra Jamieson
Ahora tienen otro nombre. La primera vez que vi una se llamaban cantimploras. Bella palabra. Parece compuesta: la que canta e implora.
Era de metal y, para mí, milenaria. Estaba forrada de gamuza o cuero y desde ahí salían una o dos correas para llevarla colgando. La tapa a rosca también era de metal, cubierta de plástico color verde militar muy oscuro y estaba unida al cuello por una tira del mismo plástico. La gamuza era marrón oscuro.
Me parecía un objeto mágico. Tenía el poder de conservar el agua a donde fuera, era portátil. Había pertenecido a mi madre cuando tenía mi edad o a mi abuelo. A él le gustaba viajar al sur en auto. En esa época, el viaje se hacía con muchas paradas y había que estar preparados para toda necesidad. Para la sed, por ejemplo. El metal redondeado de la cantimplora podía mantener temperatura durante algún tiempo. Me resultaba intrigante su forma, redondeada y al mismo tiempo achatada.
Era casi un objeto de museo. Nunca la usé. Sin embargo, recuerdo perfectamente su aroma. Es el aroma de muchas de las cosas que hay en la casa de mi infancia, guardadas como reliquias por si en algún momento se necesitaban. Cuando llegaba el momento, entre el nerviosismo y la imposibilidad de localizar el tesoro, terminábamos recurriendo a un remplazo nuevo o a la utilización de algún sucedáneo. Así es cómo las cosas siguieron acumulándose en los armarios. Todas con ese aroma perfumado, primo de la madera y del café, hermano del jabón floral y la colonia.
De la misma época de la cantimplora son las mantas de viaje. Los viajes por carretera eran tan largos que había que llevarse las mantas para el camino. Unas mantas muy abrigadas pero livianas, de tejido apretado y diseño escocés. No muy grandes, podían compactarse fácilmente para que ocuparan poco espacio en el equipaje. Son casi las mantas más abrigadas que probé en mi vida. Los lavados de tintorería no han logrado hasta ahora, en más de sesenta años, quitarles el perfume.
Cintas, pasamanería y botones de todos los materiales posibles. Nácar, madera, metal, plástico. De ojal y de presión. Decorativos, bellos. Funcionales, de todos los días. De la época en que las prendas se hacían en casa y se deshacían cuando ya no se iban a usar más. Quedaban los accesorios, los adornos. Se guardaba todo para una posible próxima prenda. La ropa oscura se volvía de luto al agregarle algunos detalles. Un zapato negro con un moño de terciopelo en la puntera se correspondía con una falda de medio luto, gris oscuro. Adornada con cinta negra también de terciopelo. Al terminar los días reglamentados se removían esos adornos y volvían a ser ropas de todos los días, sin mostrar la tristeza por quien había muerto. Esos recados quedaron bien guardados y perfumados a la espera de otro duelo o de nuevas costuras.
Muy cerca de esta especie de mercería, en otro estante del placard del pasillo, están guardadas las revistas de patrones. Burma de los setentas abunda. Era una revista alemana con versión española y patrones en talles grandes.
Esta casa de mi infancia es todavía sus cosas y sus historias. Cuando termine de regalarlas, tendré mi propia casa, una casa de mí.