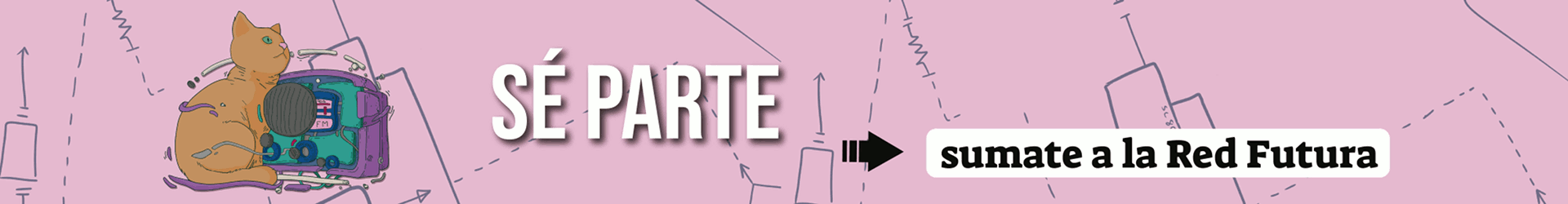por Clara Maltas
Los primeros meses que vivimos refugiados dentro de esas paredes blancas recién pintadas, nos sentimos extranjeros vacacionando indefinidamente en un lugar muy lejano. Sólo teníamos dos colchones tirados en el piso y un bolso de ropa. No había nada que dijera ‘’nuestro’’ porque nada allí se sentía como nuestro, aunque los papeles firmados afirmaban lo contrario.
Comíamos comida comprada porque no teníamos con qué cocinar, nos secábamos con toallas prestadas, esas que los antiguos dueños habían dejado olvidadas en algún cajón e inundábamos el ambiente con el perfume de nuestras madres para que algo de todo eso se sintiera al menos un poco más cercano. Porque incluso nosotros, que nos habíamos estado visitando por tantos años, que creíamos saber todas las manías y los más profundos secretos del otro, comenzamos a desconocernos y a desencontrarnos en un departamento de dos por dos, como si fuera una casona inmensa y antigua llena de habitaciones en las cuales jugar al escondite.
Poco a poco la angustia fue inundando el lugar y comenzamos a ahogarnos en la desesperación de sentirnos perdidos en un lugar diminuto de distancias infinitas.
Hasta que un día pusimos cortinas y el sol dejó de despertarnos al amanecer. Y tiempo después llegó una cama en dónde cabíamos dos, y una mesa en la que podíamos apoyar los platos de comidas quemadas, pasadas, resecas, pero hechas con nuestras cuatro manos que intentaban combinar recetas de nuestras abuelas. Y puse un cuadro que a él no le gustó y me dejó tenerlo a cambio de un pequeño silloncito viejo y desmembrado que solía tener en su habitación anterior y que yo detestaba.
Y llenamos una estantería entera de libros de su interés… de mi interés…de nuestro interés… Llenamos las paredes con nuestras fotos y los rostros de nuestros afectos comenzaron a acompañarnos en esa nueva etapa, y nuestros propios rostros de nuestra más temprana juventud nos recordaron día a día cómo era que habíamos llegado allí.
Y sin siquiera darnos cuenta, las paredes blancas impolutas y recién pintadas, comenzaron a mancharse con las huellas invisibles que dejaban nuestras caricias que encendían cálidamente la frialdad que congelaba ese espacio vacío de nosotros, que nos escarchaba los corazones amenazando con congelar el puente que los unía para que ya nunca pudiéramos atravesarlo.
Pero el calor fue suficiente y nuestro amor pudo proyectarse cada vez más en ese lugar insólito que supimos conquistar. Clavamos la bandera cocida con una mezcla de hilos viejos y nuevos, de diferentes colores, para intentar adueñarnos de la tierra que nos pertenecía.
Y así fue como esa casa, que tantas veces quisimos volver a deshabitar y que tantas otras estuvimos a punto de hacerlo, se convirtió por fin, en nuestra casa.