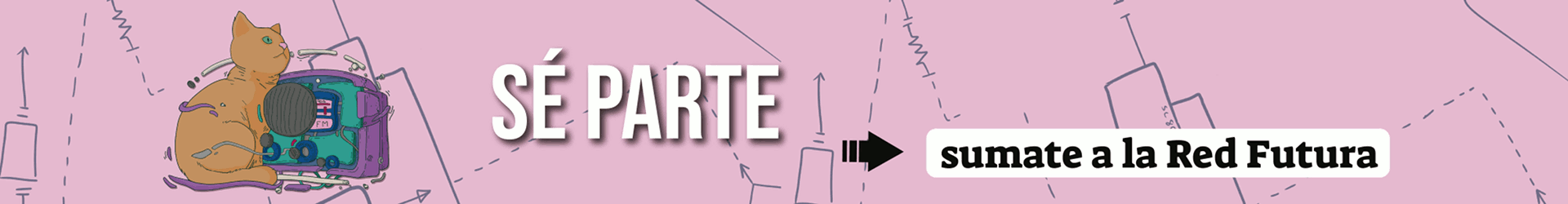Por Martina Dominella. -
Pasamos quince días en ciudad de México. Acá, la palabra “multitud” suena pequeña, casi insignificante. Hay centenares de personas, a toda hora y en todo lugar. Eso no deja de llamarnos la atención. En las horas pico viajamos amontonados. Nadie parece molestarse demasiado por eso. Los tiempos eternos de traslado son parte de la vida de los mexicanos. En el metro, el metrobús, los peseros misteriosos, las bicicletas estatales, el suburbano o las calles atiborradas: ahí también transcurre México.
El ritual de la comida tiene como escenario principal la calle: se prepara, se sirve, se ingiere en medio del tumulto urbano. La comida se promociona a los gritos, con carteles (que casi siempre utilizan el adjetivo “rico/a”), con pequeñas campanas o aromas que se mezclan entre puesto y puesto.
Se come a toda hora: camino al trabajo, en la vuelta a casa, en la estación del metro, en un descanso, en el paseo familiar de domingo. El plato del día puede ser tacos, gorditas, enchiladas, guisados o huitlacoche, casi siempre con tortillas o frijoles. También hay variedad de bebidas como jugo de mango con chile y limoncito, aguas de sabor recién preparadas, toronjadas, pulque, café de olla, chelas y micheladas.
 En los mercados se ofrecen comidas corridas (o “el menú”), donde alguna de estas opciones se sirve con arroz, pasta, consomé y jugo de estación (sí! Todo eso!) en una sucesión de pasos casi sin respiro entre plato y plato.
En los mercados se ofrecen comidas corridas (o “el menú”), donde alguna de estas opciones se sirve con arroz, pasta, consomé y jugo de estación (sí! Todo eso!) en una sucesión de pasos casi sin respiro entre plato y plato.
Continuamente, sea mañana, mediodía o atardecer- en los puestos se fríe, se amasa, se pica, se prepara. Y los comensales se deleitan de pie, en banquetas plásticas o con paso apurado.
El 8 de marzo fuimos a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Cuando rumbeábamos para el punto de encuentro, el Ángel de la Independencia, pensábamos que nuestros/as compañeros/as de La Plata ya estarían de vuelta de Plaza Moreno o Plaza Italia. Ese día, y los días que siguieron, observamos una diversidad de afiches en la vía pública, y particularmente en los transportes, con mensajes que advierten sobre la violencia de género; por ejemplo, las señales para los vagones exclusivos para mujeres, puntos de expendio de silbatos “viaje segura” para usarlos en caso de abusos en el metro o micros, números a donde comunicarse, botones de pánico. Todos estos mensajes están dirigidos a las mujeres, niñas o personas LGBTI; es decir, las víctimas de estas violencias. No vimos mensajes para quienes las ejercen. Genera contradicción la imagen del primer vagón, con asientos rosas, de los subtes o colectivos, con sus accesos están vallados que alertan “sólo mujeres, ancianos, discapacitados o niños menores de 12 años”.
En Ciudad de México todo parece ser algo diferente de lo que se ve. Y no sé cómo explicar esta sensación. Podría decir, por ejemplo, que para comprar un boleto a Puebla hay que aventurarse hasta el fondo de una galería plagada de locales de joyas.
“Acá llueve porque este país está muy maldito”, E. P
Cada mañana vimos las portadas de los periódicos extendidas en los puestos de diarios. Sin excepción, todos los días aparecen cadáveres cuya foto ocupa toda la primera plana. Los títulos y bajadas no escatiman en detalles escabrosos. Y algo debe influir ese paisaje mediático en que todo siga igual en torno al cadáver de un indigente tendido en calle Ayuntamiento, a dos cuadras del Zócalo, rodeado de un operativo policial que bosteza.
Por momentos, ciudad de México es gris, hediodonda, sucia. En 2016, y luego de 13 años, se declaró una nueva alerta ambiental por los niveles de smog en el aire. Pero aunque toda la urbe transcurra bajo esa misma atmósfera, hay realidades superpuestas y recovecos que convierten a la ciudad en otra ciudad. La estación del metro Balderas poco tiene que ver con una esquina de Coyoacán, la callecita empedrada de la parroquia San Sebastián dista por completo del puente peatonal de Indios Verdes, la plaza de Tlalpan parece estar en otro mundo del suburbio de la plaza Garibaldi. O puede uno pasear una tarde por Tlatelolco y ver en una misma escena un espacio arqueológico del 1400, una Iglesia construida 200 años después, complejos habitacionales que datan de la década del 60 y un memorial a las víctimas de la masacre estudiantil ocurrida allí mismo en 1968, en la víspera de los Juegos Olímpicos. México es mestizaje, superposición y colage.
 Vimos muchos murales; de Siqueiros, de Rivera, de Orozco y más. Obras monumentales, increíbles, pintadas en la década del 20 y 30 dentro de edificios públicos. ¿Hacia quiénes iban dirigidas esas pinturas que están en el interior de imponentes construcciones? ¿Son un relato de qué? ¿Patrimonio de quién? Muchas de las escenas que Rivera pintó como futuro anhelado son documentos de época y hoy forman parte de un pasado que tomó otros rumbos.
Vimos muchos murales; de Siqueiros, de Rivera, de Orozco y más. Obras monumentales, increíbles, pintadas en la década del 20 y 30 dentro de edificios públicos. ¿Hacia quiénes iban dirigidas esas pinturas que están en el interior de imponentes construcciones? ¿Son un relato de qué? ¿Patrimonio de quién? Muchas de las escenas que Rivera pintó como futuro anhelado son documentos de época y hoy forman parte de un pasado que tomó otros rumbos.
Nos detuvimos en el Paseo de la Reforma ante la contradicción del cartel que invita a entrar a “el museo de la revolución”. ¿Qué dirían Villa, Zapata, las mujeres combatientes al ver su lucha museificada? ¿Qué queda hoy de esa revolución en las calles mexicanas?
Los rasgos y las palabras indígenas deambulan por la ciudad. Son un presente vivo y mestizo. Esto salvo, claro, en los avisos publicitarios, donde los protagonistas son blancos y güeritos.
Sigue…